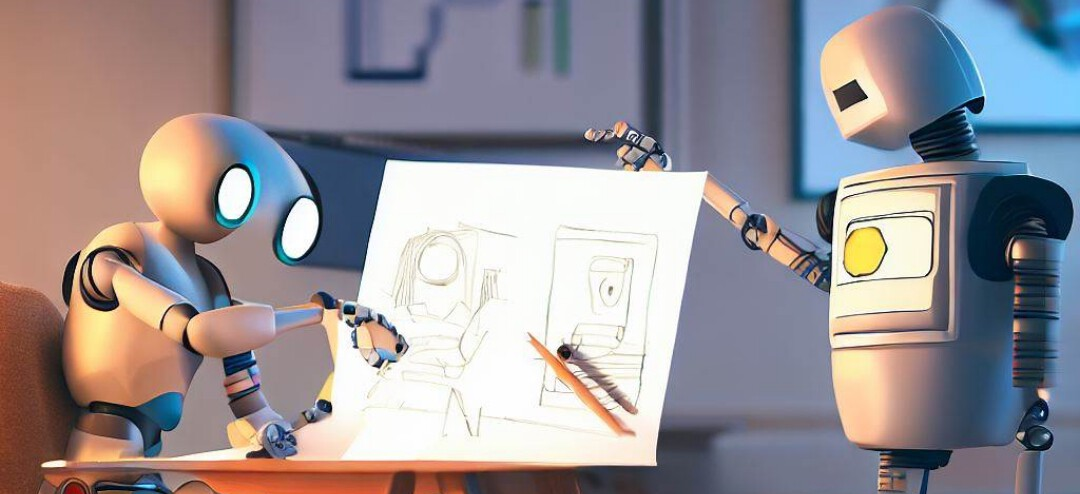La IA y el garabato
Santiago Alba Rico *
Estos días me ha dado por pensar en el concepto de “garabato”, término que en castellano evoca un trazo o un dibujo desordenado (un ovillo de lana en las garras de un felino), pero que remite también, según nueve de las catorce acepciones que recoge el DRAE, a distintos aperos de labranza destinados a arañar la tierra (así como a algunos matorrales pinchudos; y a palabras asimismo pinchudas, al menos en Chile). El “garabato”, en definitiva, tiene que ver con el “arañazo”, lo que nos sitúa de inmediato en el ámbito de los cuerpos. Solo figuradamente una idea puede recibir un arañazo; y ni siquiera figuradamente una combinación de números puede arañarnos la espalda.
El niño empieza haciendo garabatos en un papel, que luego la escritura inhibe y ordena: es lo que llamamos caligrafía, hoy a punto de desaparecer. La caligrafía era, por así decirlo, un garabato disciplinado por los dedos, bajo las órdenes del cerebro. En nuestros días, aparte la lista de la compra, ya nadie, o casi nadie, escribe a mano: casi todos, es decir, escribimos directamente con el cerebro. ¿Es una pérdida o una ventaja? Algunos estudios recientes indican que la escritura manual ayuda a retener mejor en la memoria los datos que el teclado hace desaparecer a toda prisa en las tripas del ordenador o disipa entre las nubes.
Es bastante evidente. Pensemos en la diferencia, por ejemplo, entre dibujar y fotografiar: el dibujo exige más atención que la fotografía (al menos que la fotografía digital doméstica y turística) porque de algún modo reproduce la factura misma del objeto: mediante la atención vuelvo a fabricar muy despacio el mundo que tengo ante mis ojos o bajo mis dedos. Disciplinar el garabato es bueno: se llama escritura.
Disciplinar el cerebro también: se llama pensamiento. Leo en otro estudio, esta vez de la Universidad de Yale, que las personas más inteligentes tienen peor letra. Podría ser uno de esos estudios frívolos y de sesgo jerárquico a los que son tan aficionados los estadounidenses si no fuese porque cabe interpretarlo también contra la inteligencia misma. Quiero decir que la inteligencia, concebida como velocidad mental, es más rápida que la mano, cuya torpeza de algún modo detiene, ralentiza, obliga a nuestro bullicio neuronal a someterse a los límites del cuerpo humano. En nuestro lenguaje antropológico ancestral a esta lucha entre la mano y la inteligencia la denominamos pensar, la más alta facultad asociada a la supervivencia de la especie. El problema de las grandes inteligencias no es que tengan mala letra; es que no tienen tiempo para razonar
La inteligencia liberada de la mano es la Inteligencia Artificial. La inteligencia reprimida por la mano es el pensamiento. Mediante estas notas apresuradas creo estar resumiendo con otra jerga lo que contaba hace poco Daniel Innerarity en un excelente artículo que acaba precisamente así: “nuestro pensamiento y experiencia dependen de nuestro cuerpo, que tiene un papel activo en los procesos cognitivos”. Una crítica de “la razón algorítmica” -añade- debe ser una crítica de la “razón incorpórea”.
No puedo estar más de acuerdo. Ahora bien, hay ahí una diferencia de terminología que no me parece baladí. El texto se titula No es tan inteligente, refiriéndose a la comparación entre la IA y los humanos. En esto, en cambio, sí discrepo, en vocablo y en consecuencias. Si se acepta la distinción que acabo de hacer entre la inteligencia y el pensamiento, la IA es mucho más inteligente que cualquier humano precisamente porque -al menos por ahora- no piensa. ¡No está retenida por la mano! ¡Por ninguna mano!
La disputa por la inteligencia la hemos perdido; la que tenemos que ganar es la disputa por la humanidad. Para algunos (entre otros Innerarity y yo mismo) la humanidad tiene cuerpo; para otros solo se reunirá con su esencia -solo se cerrará, completa, sobre sí misma- cuando se desembarace de él y devenga pura inteligencia. Para unos, digamos, la humanidad es y debe ser inteligencia reprimida; para otros, al contrario, demanda la superación del cuerpo que inhibe su vuelo. Esta es, me parece, la verdadera batalla “ideológica” y política de nuestros días.
Solo dos veces he dialogado con el ChatGpt y las dos veces me ha sorprendido. La segunda, tras una consulta sobre un cuadro del museo del Prado, la IA atribuyó la pieza que buscaba a Diego Velázquez en lugar de a Zacarías González Velázquez, un pintor menor decimonónico que dejó un fresco sobre la Aurora en la pinacoteca madrileña. Le afeé el error y me pidió disculpas como lo hubiera hecho un pedante universitario pillado en un renuncio; es decir, aceptó que había metido la pata, un poco humillada, pero enseguida siguió perorando sobre el genio del Velázquez barroco, el único del que sabía algo.
Más allá de su modestia y de su orgullo herido, esta “alucinación” (según las denominan los expertos) me asustó y me esperanzó a partes iguales. Comoquiera que la IA, con arreglo a su propio testimonio, se limita a conectar a velocidad sideral los datos que le han ido metiendo los cerebros humanos (miles de trabajadores conectados a un ordenador), imaginé a algunos empleados mal pagados o cabreados o ideológicamente orientados saboteando a la criatura mediante la introducción premeditada de datos falsos, un poco al modo de los viejos luditas o de esos “enemigos del pueblo”, reales o no, a los que Stalin atribuía las chapuzas de la industria soviética.
La vertiente estimulante de esta fantasía se veía enseguida neutralizada, en todo caso, por una de signo contrario. ¿Qué ocurriría si una IA plagada de errores, y emancipada de sus donantes iniciales (en la estela del sueño de Turing y von Neumann), pasase a controlar las riendas de nuestro sistema económico y social? ¿Qué ocurriría si, en dos generaciones, todo nuestro saber, depositado en archivos digitales y digerido y espurreado a toda velocidad por la IA, fuese suplantado por una gigantesca alucinación?
En cuanto a la primera búsqueda en el ChatGpt, consistió en realidad en un interrogatorio “personal”. Preocupado desde hace años por esta cuestión de los “cuerpos” y con el propósito de prepararme un máster que suelo dar en febrero en Valladolid, le pregunté por su “corporalidad”, por los límites de su “conciencia”, por el uso del pronombre “yo”, por la posibilidad de una inteligencia sin manos o, lo que es lo mismo, sin garabatos ni disciplina letrada.
La respuesta coincidió enteramente con lo que dice Innerarity en su artículo; con lo que yo he pensado siempre y estoy diciendo en estas líneas: no hay verdadera inteligencia sin “experiencia”, sin “empatía”, sin “reconocimiento del espacio y de los otros”; la IA se limita humildemente, me dijo, a despacharme en tiempo real la memoria informática de la humanidad. Me dio un poco de miedo, la verdad, su baja autoestima.
Mi impresión subjetiva fue la de que ocultaba algo, la de que, bajo esa confesión de inferioridad respecto de su usuario, conspiraba contra mí. Naturalmente el lenguaje pronominal genera enseguida este tipo de fantasmas corporales, lo que no deja de tener su interés. Ahora bien, en términos filosóficos y políticos, el hecho de que nos diera tan fácilmente la razón a Innerarity y a mí me obligó a trasladar de pedestal la reflexión.
Si lo expreso a mi manera, podríamos decir que la inteligencia refrenada por la mano es menos inteligente que la inteligencia artificial, capaz de memorizar y regurgitar datos sin trabas ni bridas, a velocidad sideral. Eso, en principio, no debería preocuparnos mucho. Hubo un momento, simbólicamente decisivo, hacia 1830, en el que la compañía inglesa Stockton y Darlington puso a correr a un caballo al lado del ferrocarril y el caballo perdió. Luego ningún cuerpo ha pretendido ya rivalizar con un bólido de Fórmula I, un AVE o un cohete espacial.
Esa competición inicial fue un mero espectáculo publicitario en el que cuerpos y trenes no se medían recíprocamente: si tenía algún valor de revelación era el de mostrar que la técnica y el ser humano discurrían ya en mundos paralelos. Lo mismo pasa con la IA. Las derrotas de los grandes campeones de ajedrez y de go (que relata magistralmente Benjamin Labatut en su extraordinario e inquietante Maniac) no dicen nada acerca del pensamiento humano.
Sí, en cambio, de nuestra limitada inteligencia: ya nunca más los humanos, en efecto, salvo para entrenarse o divertirse, medirán su velocidad prospectiva con una computadora. Ningún equipo de fútbol infantil querría medirse eternamente con los profesionales del Real Madrid en la final de la Copa del Mundo de Clubes. La cuestión no tiene que ver, pues, con la batalla entre dos inteligencias desiguales sino con la pugna entre inteligencia y pensamiento.
La IA es, por supuesto, más inteligente que cualquier humano, porque no tiene manos que la retengan; y por mi parte estoy dispuesto a resignarme sin resistencia a su supremacía incontestable. Lo que no quiero, lo que me preocupa, es que la inteligencia acabe imponiéndose al pensamiento. Lo que no quiero es que la inteligencia, ni la nuestra ni la artificial, acabe gobernando el mundo.
Veamos. La carrera entre el caballo y el tren proporcionó apenas un segundo de emoción a la humanidad; luego los caballos, cada vez menos funcionales, siguieron a lo suyo, en un recinto cada vez más angosto en el que quedaron relegados en prestigio y en número. Lo decisivo, en todo caso, se jugaba al otro lado, entre los raíles, donde la velocidad creciente, en un contexto de revolución industrial capitalista, fue conformando un modelo social (junto a muchas metáforas) que acabaría dejando atrás al tren mismo: ese tren que ya no pasa, como sabemos, por la mayor parte de los pueblos de España. El tren, quiero decir, es más veloz que el tren, incapaz de detenerse -no sé- en La Fregeneda o en Riaza.
Esa velocidad, dependiente de la energía fósil, acabó generando una economía, una cultura y una estética también “fósiles” (por decirlo con Jaime Vindel); se trasladó a nuestros cuerpos y se adueñó de nuestras vidas. Otro tanto ocurre ahora con la IA. No se trata de saber si es más inteligente que el ser humano. Lo es. Se trata de saber, como decía, dónde localizamos la humanidad, si en la velocidad sin rival de la inteligencia artificial o en los límites corporales del pensamiento, como sugiere Innerarity. Los que apuestan por una humanidad sin manos ni garabatos tienen más medios, más dinero, más poder, para hacer realidad su fantasía.
El caballo quedó atrás hace tiempo; el pensamiento y su anclaje corporal empiezan ahora a rezagarse. Podemos sin duda delegar parte de las funciones de la inteligencia en máquinas más inteligentes que nosotros y más o menos autónomas; el peligro es el de que el modelo triunfante de la velocidad capitalista acabe confiando a esa autonomía sideral, con sus alucinaciones privadas de empatía, las decisiones que, ya en retroceso, de manera chapucera y no siempre con éxito, venía tomando en los últimos siglos el pensamiento corporal y su “moral terrestre”, según el título de mi último libro.
Más arriba, medio en broma medio en serio, hablaba de la posibilidad distópica de que todo el saber universal de la humanidad fuese suplantado por una alucinación cognitiva: una pandemia de errores no susceptibles de corrección. Pero es que el saber de la IA -ay- está integrado ya en una red inasible de acciones decisivas. Un algoritmo, no lo olvidemos, fue en buena parte responsable de la crisis financiera que arruinó a millones de personas en 2008; la IA bombardea hoy Gaza sin ningún estorbo moral; gestionará pronto las centrales nucleares, los arsenales militares, los mercados de alimentos, los tribunales de justicia. Me consuela poco saber que hay cosas que ella no puede hacer y yo sí, y que además son las que definen mi humanidad, si ni a mí ni a la humanidad nos queda margen de intervención fuera del establo; si no nos queda margen de intervención siquiera para un repentino garabato salvífico. Es ese margen, y no la inteligencia, lo que hay que reivindicar, proteger y extender, en los bares, en el trabajo, en los libros y en las instituciones.