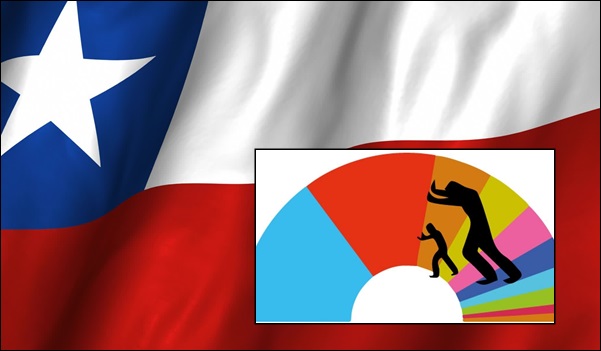Ríos revueltos caracterizan la política chilena. El caos en las organizaciones, partidos, y movimientos se ha agudizado, abarcando a los actores más disímiles. Vemos un binominalismo sumido en una crisis profunda, aparentemente terminal, pero que no termina de naufragar. Las encuestas muestran la descomposición de la política “de dos bloques”, pero a la vez no hay síntomas serios que revelen la emergencia de un tercer o cuarto actor competitivo.
La sociedad ha dejado de pensar “binominalmente” pero las instituciones no han dejado de serlo. Sigue imperando el cuoteo derecha/Nueva Mayoría de forma mecánica y feroz, y cuesta pensar que ello vaya a desaparecer a mediano plazo, simplemente porque no termina por emerger un sector alternativo y poderoso, que frene esta división binaria, que constituye el ABC de la realidad nacional.
Si se repasa de derecha a Izquierda el panorama partidario, hay una constante que se repite: la individualización de los liderazgos. Lejos de aglutinar posiciones los partidos parecen debilitados frente a propuestas personales, que no parecen querer ceder un milímetro a la acción colectiva. Ya sea José Antonio Kast, que siguió el ejemplo de su sobrino Felipe y renunció a la UDI, José Manuel Ossandón que se abre cada día un camino para salir de RN,
Pepe Auth, que se escapó de un PPD en abierta y despiadada guerra civil, Mariana Aylwin que dispara día y noche en contra de la DC, hasta la ruptura entre Izquierda Autónoma y el nuevo movimiento autonomista de Gabriel Boric. La lista es larga y podría continuar.
En todos los casos se aprecia una gran dificultad para compatibilizar los intereses individuales y los objetivos generales de la organización. Y si se analizan los sindicatos, movimientos ambientales, organizaciones estudiantiles, indígenas, populares, el panorama no es muy distinto. Las tendencias revelan que el sectarismo se incrementa y la descalificación no distingue entre disidentes, adversarios y enemigos.
Para el sociólogo Richard Sennett uno de los efectos del neoliberalismo ha sido atrofiar la capacidad humana para cooperar. Y este daño a la subjetividad colectiva no excluye a los sujetos antineoliberales: “La Izquierda tiene un problema para la cooperación, para cooperar con gente que piensa diferente de ti, con la que no te entiendes”, nos dice. Pero la racionalidad hiper-competitiva que impone el neoliberalismo no parece suficiente para explicar todo lo que ocurre.
Junto al individualismo disgregador, hay otro factor crucial: la desarticulación de las culturas compartidas, esas que logran hegemonía, al menos parcial, sobre un ámbito de la realidad. Por hegemonía hay que entender la capacidad de un conjunto de intereses, ideas o voluntades, de ser aceptadas de forma no coercitiva. Un tipo de consenso no forzado, que se basa en la aceptación más o menos libre por parte de actores racionales. En la vieja sociedad industrial esa hegemonía era fácil de lograr. La gente se apuntaba a partidos de masas, sindicatos fuertes y nacionales, movimientos sociales estructurados (no sólo a movilizaciones espontáneas). Y lo hacía convencida que sumar voluntades a una causa general permitía alcanzar la victoria.
En la actualidad vivimos en una sociedad postindustrial que no funciona bajo la lógica de la agregación mecánica de voluntades. En el siglo XX la gente percibía que unión hacía la fuerza, pero en el siglo XXI las personas parecen pensar que la unión apaga los motores.
Más rápido y más simple es intentar la vía individual, incluso a la hora de tratar de salir de la trampa del individualismo. Tal vez esto explique la fragmentación crónica de nuestras organizaciones de Izquierda, enfrascadas en autorrepresentarse y mostrarse unas a otras lo maravillosas y fantásticas que son: cada cual más radical, contestataria, juvenil, popular, estéticamente novedosa, cibernética y curiosa. Pero a la hora de sumar, egoístas, narcisistas y caprichosas. El resultado es un juego de suma cero, que reproduce a microescala la lógica competitiva y devastadora de la política binominal.
De esta fragmentación no se sale tomándose de las manos y declarándose amor eterno. Ningún acto de voluntarismo romperá las cadenas de desconfianza ni los hábitos inoculados en nuestro inconsciente político desde que nos enseñaron en la escuela que para progresar había que meterle goles a nuestros compañeritos. Tampoco se trata de hacer actos de fe. En el pasado la gente estaba dispuesta a apostar su vida a una organización, que armada de una doctrina omnicomprensiva tenía respuestas para casi todo. Hoy los partidos, los sindicatos, los movimientos no tienen ese valor redentor. Por eso hay que “institucionalizar” la confianza. Poner por escrito los acuerdos. Estructurar pactos con paciencia de hormiga y construir una confianza lúcida, que permita iniciar, paso a paso, un largo camino.
*Académico chileno. Doctor en Ética. Director del Centro de Estudios Cultura Ciudadana del partido Izquierda Ciudadana (IC).