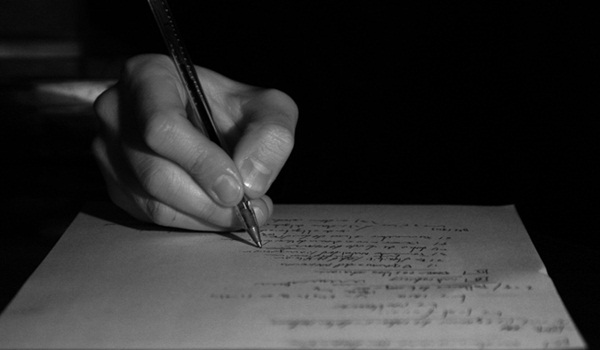En noviembre de 1989, en el fragor de la ofensiva que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llevaba a cabo sobre San Salvador, miembros del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño entraron por la noche en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinaron a 8 personas, cinco de ellas jesuitas de nacionalidad española, algunas de las mentes más lúcidas de América Latina de aquellos tiempos.
Era un período de violencia demencial. En el mismo El Salvador, apenas seis años antes, había sido asesinado en el púlpito mismo en donde decía misa Monseñor Oscar Arnulfo Romero, a la sazón arzobispo de San Salvador
Era la violencia represiva de un régimen que sentía que sus días estaban contados en una Centroamérica en la que, en Nicaragua, se había logrado derrocar al dictador Anastasio Somoza y se intentaba construir, a pesar del acoso de la contra revolución armada y financiada por Ronald Reagan, una sociedad socialista.
Los asesinatos de los jesuitas y de monseñor Romero no son más que los casos más conocidos internacionalmente de cristianos asesinados a mansalva en El Salvador. Pero lo cierto es que los estos fueron un blanco privilegiado de la represión gubernamental que se llevó por delante a sacerdotes, catequistas y miembros laicos de las comunidades eclesiales de base que habían surgido como hongos en todo el territorio nacional.
De forma similar a lo que sucedió en Nicaragua, en El Salvador las bases sociales del movimiento revolucionario tenían un fuerte componente de cristianos que interpretaban el cristianismo desde la óptica de la Teología de la Liberación.
Organizados en las Comunidades Eclesiales de Base, que de alguna forma replicaban las formas de organización clandestina de las organizaciones revolucionarias, la población encontró en esta forma de entender el mensaje de Cristo una articulación entre su fe, sus sufrimientos cotidianos y una posible vía de liberación.
Por primera vez, veían que no había contradicción entre una de las dimensiones centrales de su cultura, el cristianismo, y su realidad marcada por la explotación y el abuso. Por primera vez, representantes de esa Iglesia que siempre había estado con los detentores del poder y la riqueza, estaban de su lado. Era por eso que, en Nicaragua, una de las consignas más socorridas de aquellos años era: “entre cristianismo y revolución, no hay contradicción”.
Esta conjunción entre religión y práctica política le dio al movimiento revolucionario una fuerza descomunal que por sí solo seguramente no habría logrado alcanzar. Y fue precisamente por ello que el cristianismo católico y los cristianos católicos se transformaron en objetivo de guerra.
La lista de sacerdotes asesinados es larga, entre ellos Rutilio Grande, Alfonso Navarro, Ernesto Barrera, Octavio Ortíz, Rafael Palacios y Alirio Napoleón Macías, solo para mencionar algunos. Y fue también en ese contexto que como contraofensiva ideológica desde los Estados Unidos se promovió la penetración del pentecostalismo.
En El Salvador no ha sido posible juzgar a los asesinos directos de los jesuitas que fueron asesinados en aquella noche de 1989, pero desde el 2009 la Audiencia Nacional de España anunció que investigaría la masacre, y hoy está logrando que se ponga en marcha el proceso de extradición de 17 militares para que sean juzgados en ese país.
Es una lástima que no hayan podido ser los mismos salvadoreños los que juzgaran y castigaran a estos asesinos, pero las circunstancias de la posguerra no lo han permitido. De poder llevarse a buen término el juzgamiento, estará dándose un paso más en el saneamiento que tanto están necesitando las sufridas sociedades centroamericanas, hoy inmersas en otro tipo de violencia que es, sin embargo, heredera de esa etapa de su historia.
*Rafael Cuevas Molina. Guatemala. Escritor, pintor, investigador y profesor universitario.